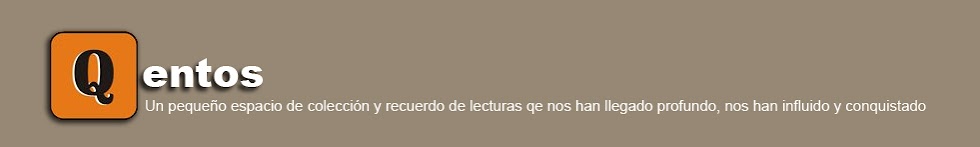Cuando deje aquel mar, una ola se adelanto entre todas. Era esbelta y ligera. A pesar de los gritos de las otras, que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada, porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron.
Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. Me miro seria: "Su decisión estaba tomada. No podía volver". Intente dulzura, dureza, ironía. Ella lloro, grito, acaricio, amenazo. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto.
Tras de mucho cavilar me presente en la estación una hora antes de la salida, ocupé mi asiento y, cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros; luego, cuidadosamente, vertí en él a mi amiga.
El primer incidente surgió cuando los niños de un matrimonio vecino declararon su ruidosa sed. Les salí al paso y les prometí refrescos y limonadas. Estaban a punto de aceptar cuando se acerco otra sedienta. Quise invitarla también, pero la mirada de su acompañante me detuvo. La señora tomo un vasito de papel, se acerco al depósito y abrió la llave. Apenas estaba a medio llenar el vaso cuando me interpuse de un salto entre ella y mi amiga. La señora me miró con asombro. Mientras pedía disculpas, uno de los niños volvió abrir el depósito. Lo cerré con violencia.
La señora se llevo el vaso a los labios: -Ay el agua esta salada. El niño le hizo eco. Varios pasajeros se levantaron. El marido llamó al Conductor: -Este individuo echó sal al agua. El Conductor llamó al Inspector: -¿Conque usted echó substancias en el agua? El Inspector llamó al Policía en turno: -¿Conque usted echó veneno al agua? El Policía en turno llamó al Capitán: - ¿Conque usted es el envenenador? El Capitán llamó a tres agentes. Los agentes me llevaron a un vagón solitario, entre las miradas y los cuchicheos de los pasajeros. En la primera estación me bajaron y a empujones me arrastraron a la cárcel. Durante días no se me hablo, excepto durante los largos interrogatorios. Cuando contaba mi caso nadie me creía, ni siquiera el carcelero, que movía la cabeza, diciendo: "El asunto es grave, verdaderamente grave. ¿No había querido envenenar a unos niños?. Una tarde me llevaron ante el Procurador. -Su asunto es difícil -repitió-. Voy a consignarlo al Juez Penal. Así paso un año. Al fin me juzgaron. Como no hubo víctimas, mi condena fue ligera. Al poco tiempo, llego el día de la libertad. El Jefe de la Prisión me llamó: -Bueno, ya esta libre. Tuvo suerte. Gracias a que no hubo desgracias. Pero que no se vuelva a repetir, por que la próxima le costara caro... Y me miro con la misma mirada seria con que todos me veían.
Esa misma tarde tome el tren y luego de unas horas de viaje incómodo llegue a México. Tome un taxi y me dirigí a casa. Al llegar a la puerta de mi departamento oí risas y cantos. Sentí un dolor en el pecho, como el golpe de la ola de la sorpresa cuando la sorpresa nos golpea en pleno pecho: mi amiga estaba allí, cantando y riendo como siempre. -¿Cómo regresaste? -Muy fácil: en el tren. Alguien, después de cerciorarse de que sólo era agua salada, me arrojo en la locomotora. Fue un viaje agitado: de pronto era un penacho blanco de vapor, de pronto caía en lluvia fina sobre la máquina. Adelgace mucho. Perdí muchas gotas. Su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos obscuros y muebles empolvados se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules, pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos.
Cuántas olas es una ola o como puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona de espumas! Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones del polvo y los detritus fueron tocados por sus manos ligeras. Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas, cuando ya hacia tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país. Y varias noches, ya tarde, las escandalizadas estrellas lo vieron salir de mi casa, a escondidas. El amor era un juego, una creación perpetua. Todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía, increíblemente esbelta, como tallo liquido de un chopo; y de pronto esa delgadez florecia en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas de caian sobre mi cabeza y mi espalda y me cubrian de blancuras. O se extendía frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacia horizonte y silencio. Plena y sinuosa, me envolvía como una música o unos labios inmensos. Su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. Entraba en sus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encontraba arriba, en lo alto del vértigo, misteriosamente suspendido, para caer después como una piedra, y sentirme suavemente depositado en lo seco, como una pluma. Nada es comparable a dormir mecido en las aguas, si no es despertar golpeado por mil alegres látigos ligeros, por arremetidas que se retiran riendo.
Pero jamás llegue al centro de su ser. Nunca toque el nudo del ay y de la muerte. Quizá en las olas no existe ese sitio secreto que hace vulnerable y mortal a la mujer, ese pequeño botón eléctrico donde todo se enlaza, se crispa y se yergue, para luego desfallecer. Su sensibilidad, como las mujeres, se propagaba en ondas, solo que no eran ondas concéntricas, sino excéntricas, que se extendían cada vez mas lejos, hasta tocar otros astros. Amarla era prolongarse en contactos remotos, vibrar con estrellas lejanas que no sospechamos. Pero su centro... no, no tenia centro, sino un vacío parecido al de los torbellinos, que me chupaba y me asfixiaba.
Tendido el uno al lado de otro, cambiábamos confidencias, cuchicheos, risas. Hecha un ovillo, caía sobre mi pecho y allí se desplegaba como una vegetación de rumores. Cantaba a mi oído, caracola. Se hacia humilde y transparente, echada a mis pies como un animalito, agua mansa. Era tan límpida que podía leer todos sus pensamientos. Ciertas noches su piel se cubría de fosforescencias y abrazarla era abrazar un pedazo de noche tatuada de fuego. Pero se hacia también negra y amarga. A horas inesperadas mugía, suspiraba, se retorcía. Sus gemidos despertaban a los vecinos. Al oírla el viento del mar se ponía a rascar la puerta de la casa o deliraba en voz alta por alas azoteas. Los días nublados la irritaban; rompia muebles, decia malas palabras, me cubria de insultos y de una espuma gris y verdosa. Escupía, lloraba, juraba, profetizaba. Sujeta a la luna, las estrellas, al influjo de la luz de otros mundos, cambiaba de humor y de semblante de una manera que a mí me parecía fantástica, pero que era tal como la marea.
Empezó a quejarse de soledad. Llene la casa de caracolas y conchas, pequeños barcos veleros, que en sus días de furia hacia naufragar (junto con los otros, cargados de imágenes, que todas las noches salían de mi frente y se hundía en sus feroces o graciosos torbellinos. Cuantos pequeños tesoros se perdieron en ese tiempo! Pero no le bastaban mis barcos ni el canto silencioso de las caracolas. Confieso que no sin celos los veía nadar en mi amiga, acariciar sus pechos, dormir entre sus piernas, adornar su cabellera con leves relampagas de colores. Entre todos aquellos peces había unos particularmente repulsivos y feroces, unos pequeños tigres de acuario, grandes ojos fijos y bocas hendidas y carniceras. No sé por que aberración mi amiga se complacía en jugar con ellos, mostrándoles sin rubor una preferencia cuyo significado prefiero ignorar. Pasaba largas horas encerrada con aquellas horribles criaturas.
Un día no pude más; eche abajo la puerta y me arroje sobre ellos. Ágiles y fantasmales, se me escapaban entre las manos mientras ella reía y me golpeaba hasta derribarme. Sentí que me ahogaba. Y cuando estaba a punto de morir, morado ya, me deposito en la orilla y empezó a besarme, y humillado. Y al mismo tiempo la voluptuosidad me hizo cerrar los ojos. Porque su voz era dulce y me hablaba de la muerte deliciosa de loas ahogados.
Cuando volví en mi, empecé a temerla y a odiarla. Tenia descuidados mis asuntos. Empecé a frecuentar los amigos y reanude viejas y queridas relaciones. Encontré a una amiga de juventud. Haciéndole jurar que me guardaría el secreto, le conté mi vida con la ola. Nada conmueve tanto a las mujeres como la posibilidad de salvar a un hombre.
Mi redentora empleo todas sus artes, pero, qué podía una mujer, dueña de un número limitado de almas y cuerpos, frente a mi amiga, siempre cambiante - y siempre idéntica a sí misma en su metamorfosis incesantes. Vino el invierno. El cielo se volvió gris. La niebla cayo sobre la ciudad. Llovia una llovizna helada. Mi amiga gritaba todas las noches. Durante el día se aislaba, quieta y siniestra, mascullando una sola silaba, como una vieja que rezonga en un rincón. Se puso fría; dormir con ella era tirar toda la noche y sentir como se helaba paulatinamente la sangre, los huesos, los pensamientos. Se volvió impenetrable, revuelta. Yo salía con frecuencia y mis ausencias eran cada vez mas prolongadas. Ella, en su rincón, aullaba largamente. Con dientes acerados y lengua corrosiva roía los muros, desmoronaba las paredes. Pasaba las noches en vela, haciéndome reproches. Tenía pesadillas, deliraba con el sol, con un gran trozo de hielo, navegando bajo cielos negros en noches largas como meses. Me injuriaba. Maldecía y reía; llenaba la casa de carcajadas y fantasmas. Llamaba a los monstruos de las profundidades, ciegos, rápidos y obtusos. Cargada de electricidad, carbonizaba lo que rozaba. Sus dulces brazos se volvieron cuerdas ásperas que me estrangulaban. Y su cuerpo verdoso y elástico, era un látigo implacable, que golpeaba, golpeaba, golpeaba.
Huí. Los horribles peces reían con risa feroz. Allá en las montañas, entre los altos pinos y los despeñaderos, respire el aire frío y fino como un pensamiento de libertad. Al cabo de un mes regresé. Estaba decidido. Había hecho tanto frío que encontré sobre el mármol de la chimenea, junto al fuego extinto, una estatua de hielo. No me conmovió su aborrecida belleza. Le eché en un gran saco de lona y salí a la calle, con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendí a un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos, que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas.